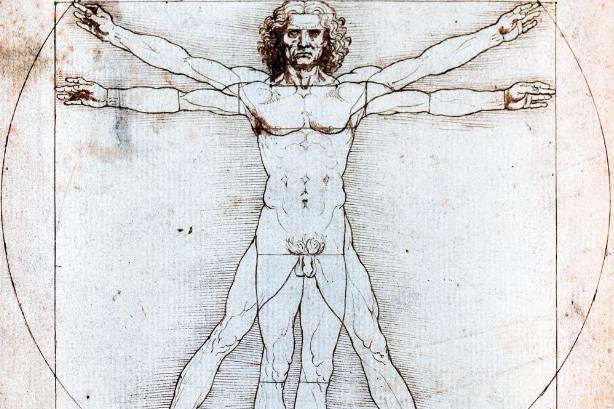¿Dónde se aprende a negociar?, me preguntan.
Hoy estoy con clientes en una reunión de compradores.
Me viene a la cabeza una batallita a cuenta de lo importante que es saber comprar bien. De saber negociar. Dejadme que os la cuente en dos minutos.
Mis padres eran fruteros de los mejores. Ya lo era mi abuelo paterno, Vicente, alias «el barbudo», debido a lo poblado de su barba. Gente dura del bajo Aragón que emigró a Cataluña en el año 57. Teníamos una pequeña frutería en el barrio de Pueblo Nuevo en Barcelona, justo delante de la cooperativa del Taxi. Con mi hermano Leandro, robábamos las baterías de los coches para sacar las canicas que había dentro. ¡Vaya perlas estábamos hechos! Mi padre y mi madre formaban un tándem imbatible. Mi padre, pura energía, ambición y astucia negociadora sin parangón para comprar mejor que nadie y que solo se aprende pasando hambre y frío. Mi madre, puro orden, método, disciplina y confianza para atraer a los clientes y llevar mejor que nadie la familia y las cuentas de casa.
Ellos me enseñaron el poder del ONCE: «uno más uno nunca son dos, sino once. Recuérdalo», me decían.
Cada día, por la mañana temprano, a eso de las tres, iba con mi padre al mercado central a comprar la fruta del día. Aún recuerdo el frío y el sueño perpétuo de aquellos días. Llegábamos siempre los primeros y, mientras mi padre se tomaba dos o tres carajillos con los demás dueños de las paradas, me pedía que observara el género expuesto en las decenas de paradas de fruta y verdura impecablemente expuesta. Me daba una lista de cosas que comprar y comenzaba mi recorrido. ¡Qué bien olía y qué buen ambiente se respiraba en ese mercado central! Yo, ni fu ni fa. Imagina a un chaval de diez o doce años deambulando por allí muerto de sueño. Después de una hora, más o menos, me encontraba de nuevo con mi padre en el bar y empezaba la fiesta de verdad. Él me consultaba sobre los precios y la calidad del género y, si le daba un buen informe, me compraba un Donuts. El normal glaseado. Todavía no habían de chocolate. Luego venía la mejor parte del día: verlo negociar con los fruteros. Negociaba cada operación como si su vida dependiera de ello. ¡Un máquina. Igual que una ardilla! Siempre conseguía el mejor producto al mejor precio. Nadie podía superarlo. Se me caía la baba verlo actuar. Aún siento esa admiración cuando pienso en él. Tenía un don especial. El don de la confianza y de la simpatía. Esa simpatía y astucia baturra que solo tienen los iluminados. Primero preguntaba el precio para una caja, luego para tres y después para diez. Finalmente, compraba todo el lote para conseguir el mejor precio y dejar a la vez sin stock a la competencia. Luego sacaba del bolsillo un fajo de billetes y siempre pagaba en efectivo para redondear el precio a la baja: «Género y perras», solía decir (refiriéndose al dinero con un término castizo). ¡Era increíble!
Te aseguro que eso no lo aprendí en el IESE. Siempre me repetía que
para ganar dinero hay que saber comprar. Y para comprar hay que dominar el arte de negociar; ponerse en el lugar del vendedor, proyectar y comprar bien: «Hijo mío, en igualdad de condiciones, compra siempre a los amigos».
Ese consejo vale millones.
En el barrio había otras tres tiendas cuando llegamos, y en tan solo tres años, cerraron debido al esfuerzo de nuestra familia. No conocíamos fins de semana ni vacaciones. Éramos super felices, te lo aseguro.
¡Allí aprendí muchísimo! No hay mejor lugar que una tienda propia para aprender a vender. Al cabo de cuatro años, mis padres adquirieron TRES de las mejores paradas en el mercado municipal de Sabadell que era como la Champions League de las fruterías. Ya no vendíamos solo fruta, sino también quesos, jamones y embutido del bueno, huevos, nueces… De todo. Y eso que mis padres no estaban familiarizados con lo del embudo de conversión, pero esa ya es otra historia.
Y me preguntan: ¿dónde se aprende a negociar? No sé qué contestar.